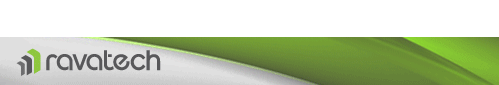“Hay golpes en la vida, tan fuertes… ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma… ¡Yo no sé!”.
César Vallejo: Los Heraldos Negros, 1918.
Alejandro Oropeza G.
Pensé, quise sentir los momentos previos al colapso, al derrumbe; comprender y asimilar la visión de la eternidad en tanto posibilidad inevitable de quien se trasluce como sombra ya ajena, en cualquier esquina bordada de basuras y miserias. O bien, quise padecer el ocaso de sueños y días, en la oquedad inmisericorde de una abandonada cama de hospital en cualquier rincón perdido del fracaso y la desidia que trajea la realidad desvencijada de nuestro casi extinto país.
Supimos, casi en atropello de cachetadas sucesivas de la realidad desvencijada, de muertes absurdas, como buena parte de ellas lo son; del fin de sufrimientos que se rellenan el alma con una esperanza de otros que también se abandonan definitivamente, cuando la mano afloja y suelta a la vida y asciende, parte y se evapora y comienza un divagar etéreo que va más allá de lo comprensible. La muerte es una presencia en todo lo que vive y transcurre y su llegada es la consecuencia lógica del existir, de haber existido. Esto es cierto pero, la muerte de un niño es algo que nos descoyunta el alma y hace que nos invada la tristeza y la desesperanza, pues la seguridad del desperdicio del futuro anida ahí, en esa mancha que se aplasta contra la paredes del día a día.
En nuestra muy vapuleada Tierra de Gracia, no es que la muerte no le importe a los jerarcas de la deleznable revolución que hace padecer a un país abandonado; es que la promocionan y la patrocinan con regocijo y maldad. El total abandono del diseño de políticas públicas eficientes que lleven un poco de seguridad, bienestar y calidad de vida a la población es un pecado político que clama ante los ojos de las sociedades del mundo. Nada… la nada, esa imposibilidad inalcanzable sobre la cual reflexionara Hannah Arendt, en algunas de sus aristas vertiginosas de absurda concreción, encuentra acomodo en nuestro país. La nada es la muerte por partes, la cuota numerada del deceso del cuerpo social (y existen muchas maneras de morir), es el abandono de todos a la buena de Dios. Esa nada es expresión de un ser extraviado en su memoria, que se siente omnímodo saludando a los vacíos enormes de plazoletas deshabitadas, imaginando multitudes que le aplauden el paso siguiente que no conduce a lugar alguno o que no se da. Es, la nada, la farsa indomable de quienes se burlan del dolor y la muerte y saludan a nadie a la sombra de un universo de resonancias sordas, absurdas.
Supimos del desplome final de un niño, del desenlace definitivo de un muy temprano divagar, quizás torpe, quizás nervioso, tembloroso… que culminó en una caída definitiva que llevaba la muerte en su descenso. Por allá acaeció el instante último, en un remoto paraje abandonado de nuestra geografía, que puede estar en cualquier lugar, ya que la desidia señorea a lo largo y ancho de todos los espacios. Se nos informaba que aquel niño de once años terminaba sus días por hambre, que su cuerpo era un estropajo de piel ausente, de posibilidades omitidas de cualquier cosa; que todos oyeron el lamento del choque postrero a la orilla de aquella acera sucia; que no se escuchó su último lamento porque no tuvo fuerzas para espirar. Y quise y tuve que pensar en él, en aquella bisoña e indefensa humanidad que se perdía y se rendía a los pies de la risa de quien reparte sólo mazazos (en la seguridad de su violencia) a la realidad; de quienes saludan a la distancia la multitud de “nadies” que los abandonaron; del otro que viaja y viaja pretendiendo, imaginando que todas las distancias transcurridas mitigarán el sufrimiento de quienes se desploman en medio de una calle cualquiera de hambre y miseria. ¡Cuántos! Cuántos niños se nos desploman todos los días, enfermos de desidia, en cualquier encrucijada de un destino que se cuela por el albañal de sillas presidenciales y ministeriales en las que se sienta indiferente la ineficacia, la corrupción, el resentimiento y la burla.
Supimos también, de una criatura con la cabeza bordada de curas imposibles, perforado por elementos y causes plásticos, envuelto en venas ajenas, artificiales, que no le pueden llevar nada hacia la profundidad de su mal para atender el dolor, para curar la existencia, porque no se dispone de nada. Conocimos de una madre, una abuela, un padre y una familia sentada, tan solo sentada, ahí a la vera de la propia historia, esperando. Esperando… se hilvanase el relato final de la partida del hijo, del nieto, del bebé querido, del niño o la niña que ya no reirá jamás, tiene ya tiempo que no lo hace, porque se acostumbró a la temprana tristeza de las despedidas definitivas. La desidia y el destino le arrebataron las risas y las travesuras se le olvidaron; mientras, se va acabando también todo, ahí en esa vera y, más allá también, se extingue todo. Nada se escapa, nada se salva de la acometida de la indiferencia, de la guasa burlesca de los próceres que le secuestraron el futuro y le arrebataron los sueños a ese pequeño ser que exhaló tímidamente el escaso aire y les dejó a todos, a muchos mejor dicho, una enseñanza de arrojo y valentía que, aquellos imponentes funcionarios inútiles, no podrán comprender jamás. Menos aún comprenderá un otro, el diminutivo que habla de guerras desde allá o desde acá y que también saluda en un Norte coreano lejano, el arrebato de petulancia propia que le brinda el padre usurpador y se complazca en la ignorancia y en la indiferencia por aquel niño que ya no es, en el dolor que no cesa de aquella familia desposeída de la ilusión. Ese, también hijo, que pareciera que lo es con mas atributos de quienes son inmolados en los atrios corruptos y absurdos de un poder que no se ejerce más allá de la propia gula ambiciosa e indolente.
Cuántos… cuántos habrán caído en estos días. Los niños que mueren nos duelen porque sí (al menos a muchos) y también por la fractura de futuro que supone su pérdida, por la imposibilidad de ser hacia adelante, por no poder ni imaginar ni construir metas. Pero, también se nos mueren muchos de cualquier manera, porque la muerte en este país perdió su sentido de tragedia para quienes gobiernan; es entonces la muerte, realidad y números que como lo mal habido, se debe esconder más allá de aquellas colgaduras ¿azules?, que tapan al irresponsable jerarca que saluda a nadie en medio de nada, con la partida de jalabolas detrás riéndole la ocurrencia y, a veces también, aplaudiendo alegres el mantecoso baile de salsa.
Quise pensar lo que pudo haber sentido aquel niño que se desplomó de miseria en Tucupita, sin nombre probable, mas no sé si tenía una cédula “¿Made in Cuba?”. Las noticias sólo hablaban de un niño, como si con la vida estropeada también hubiese perdido su identidad definitivamente. Ya no existía ciertamente, pero: ¿Es que alguna vez existió para alguien ese venezolanito querido, que se rindió en el extremo de una esquina escabrosa, impropia, miserable? Pensé en aquel otro chiquito que batalla, de verdad verdad, por su vida con el apoyo de la esperanza de una familia que lo ve languidecer día a día y sin posibilidades de, nuevamente, nada. Sí, pensé, que la muerte reclama y exige una seriedad y una responsabilidad enorme que estos niños deben asumir porque sí al finalizar tempranamente sus escasos días. ¿No es tamañamente grande esa responsabilidad para estas criaturas nuestras que se pierden en los riachuelos de la indiferencia de este régimen opaco y parlanchín? Un régimen que sólo se manifiesta eficientemente para destruir, perseguir, humillar, reprimir y comprar conciencias. Sí es verdad, terrible verdad, pero todas esas conciencias que partieron ya no las podrán comprar como tantas otras que no se venden y no se entregan. La última dignidad que el procerato no conoce.
Quise pensar y me hizo daño y me dio dolor el pensamiento…
WDC
@oropezag – oropezag@gmail.com