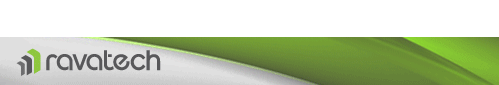Foto: Reuters
Miguel Ángel Martínez Meucci
27 de noviembre de 2017
Resulta moneda de curso corriente en nuestro tiempo la idea de que la democracia, entendida en su acepción liberal, es el mejor régimen que podamos darnos hoy en día. No obstante, y como es natural en el marco de sociedades plurales, hay múltiples formas de concebir el modo ideal de ordenar una sociedad democrática; ello dependerá de aquellas cosas que consideremos más importantes, o de aquellos bienes (tangibles e intangibles) que aún no nos parezcan suficientemente alcanzados con respecto al modo en que queremos vivir en sociedad. Por mi parte, considero que la democracia liberal es, en efecto, el mejor régimen político en el que podemos vivir en nuestro tiempo, no porque éste nos garantice la felicidad personal, sino porque parece facilitar mejor que cualquier otro la posibilidad de convivir en paz, en el marco de unas instituciones que permiten a cada quien el libre desarrollo de sus capacidades y el libre desenvolvimiento de su personalidad.
Desde este punto de vista, la democracia liberal es el mejor régimen porque, entre otras cosas, se fundamenta en la importancia de la moderación en política. Aunque creamos algo a pie juntillas, aunque juremos que nuestra opinión es la correcta, en el seno de una democracia liberal moderamos nuestros comportamientos y nos sometemos a –y defendemos– un orden que establece igual derecho de todos a expresarse y a buscar su propia felicidad –mientras nadie perjudique directamente a los demás– y lo hacemos así porque nos parece que esa igualdad ante la ley ampara las libertades de todos y es en sí misma justa. Desde esta visión, el único radicalismo –o extremismo– que tendría sentido es aquel que, ante amenazas existenciales dirigidas contra dicho orden, se orienta a protegerlo e impedir su destrucción, en el entendido de que fuera del mismo los bienes tangibles e intangibles más importantes no están garantizados o son abiertamente amenazados.
No obstante, no todos consideran que una democracia liberal es el mejor régimen que podemos darnos en nuestro tiempo. Y entre quienes consideran que es necesario establecer regímenes políticos distintos a éste se cuentan tanto actores moderados como extremistas. En relación con lo anterior intentaré presentar algunas consideraciones –las cuales me tomarán más de un único artículo– en torno a ciertas formas de extremismo político que representan un riesgo para la democracia liberal, entendiendo siempre a ésta como un tipo de orden político que consagra el valor de la moderación. En esta primera entrega realizaré breves comentarios sobre el tema de la revolución, esa idea-formato para la acción que modeló buena parte del extremismo político de los siglos XIX y XX.
Precisamente en este año, 2017, se cumple un siglo de haberse iniciado la Revolución Rusa. Tal circunstancia ha motivado la reciente aparición de múltiples artículos y seminarios con el propósito de revisar aquel gran acontecimiento, absolutamente decisivo para la suerte del siglo XX. Los hechos consumados con la toma del Palacio de Invierno y la posterior guerra civil ganada por los bolcheviques no sólo sellarían el fin del viejo Imperio Ruso que durante siglos fue regido por la dinastía Romanov, sino que además consolidarían el primer régimen propiamente comunista de la historia, estructurado bajo los postulados de la teoría marxista y su interpretación leninista.
Esa particular orientación ideológica conduciría de la Revolución Bolchevique por unos derroteros bastante distintos a los que caracterizaron a las otras dos grandes revoluciones que moldearon a Occidente: la estadounidense y la francesa. Estas dos fueron revoluciones liberales y como tales se propusieron fundar una sociedad de ciudadanos individualmente libres y autónomos mediante la institucionalización de una igualdad política. Y si bien la Revolución Francesa puso un mayor énfasis que la Estadounidense en la búsqueda de una igualdad que también fuera material, pronto se vería que la pretensión de una igualdad materialmente perfecta constituiría una seria amenaza para la libertad.
El marxismo, por su parte, se propuso completar la tarea pretendidamente inconclusa de lo que llamó “revoluciones burguesas”. Lo hizo desde la convicción –fundada en una revisión de la filosofía hegeliana– de que la historia obedece a leyes más o menos inexorables que pueden ser nítidamente conocidas por la razón humana. Por ende, quien realmente conociera las leyes de la historia estaría facultado para cumplir con sus necesarios designios. El proletariado, la nueva clase social que fue apareciendo al calor de la Revolución Industrial y que malvivía en torno a ciudades cada vez más populosas, sería el “sujeto histórico y colectivo” destinado a realizar esa revolución definitiva con el propósito de lograr una perfecta igualdad social y material. Luego se agregaría la idea de que dicho proletariado ha de ser conducido por una “vanguardia”, usualmente no proletaria, único grupo dotado con el conocimiento de las leyes de la historia y la capacidad organizativa que resultan necesarios para encender la chispa de la revolución, una vez alcanzadas las “condiciones objetivas” para su estallido.
Es necesario tener presente que, en líneas generales, lo que hoy entendemos como “revolución” es una idea moderna. Revolución y Modernidad han sido en buena medida consustanciales, y fue con las grandes revoluciones que se materializó la idea de que las sociedades pueden reordenarse a sí mismas en función de criterios objetivos y racionales, emancipándose de la religión y la tradición, hasta alcanzar una felicidad ideal y generalizada. Pero mientras las revoluciones liberales dieron lugar a resultados políticos que demostraron cierta conciencia política en torno a la delicada tensión que existe entre libertad e igualdad –y por lo tanto, en torno a la necesidad de la moderación–, la Revolución Bolchevique –como todas las que luego siguieron la doctrina marxista: la china, la cubana, etc.– se guió por una concepción dogmática y absolutista que a la postre daría lugar a un régimen totalitario. Tal como se ha repetido con frecuencia durante las últimas semanas, a 100 años de la primera gran conquista política del comunismo, es imposible soslayar el hecho de que parte de su legado son 100 millones de muertos.

Foto: AVN
Es, por tanto, importante distinguir entre la revolución como hecho contingente o método puntual de acción política, y la idea de revolución como mecanismo necesario de la Historia en el despliegue de su inexorable devenir. Hannah Arendt señaló las diferencias fundamentales que, a su juicio, existen entre las revoluciones que están marcadas por una cierta espontaneidad y por el ejercicio continuo y plural de la facultad del juicio –el caso de la norteamericana– y las que, por el contrario, insisten en seguir las recetas y caminos preestablecidos por ideologías dogmáticas. Por un lado se observa que los colonos británicos de Norteamérica decidieron tomar las armas e independizarse de su madre patria en función de criterios que consideraron justos, sin haberse cerrado previamente a la opción de mantener los vínculos con Gran Bretaña tras renovarlos en los términos de lo que consideraron como un acuerdo razonable (no taxation without representation). Fue sólo la imposibilidad de alcanzar este tipo de acuerdo lo que llevó a los futuros estadounidenses a optar por la separación y a plantearse las preguntas y respuestas acerca de cómo fundar un nuevo régimen que, no obstante, conservaría la esencia de los principios más sabios de su orden político anterior.
Por el contrario los bolcheviques, así como también una buena parte de los revolucionarios franceses, se aventuraron a construir un régimen, una sociedad e incluso un hombre absolutamente nuevos, con instituciones sacadas enteramente de la chistera y casi ninguna solución de continuidad con la configuración social que su nación había mantenido durante siglos. La confianza ciega en prácticas e instituciones absolutamente nuevas, desconectadas de cualquier tradición o vinculación con la realidad existente, haría que estos personajes lanzaran a sus naciones, bien hacia una inestabilidad política casi crónica, o bien hacia los abismos del horror totalitario.
De ahí la distinción establecida por Ángel Bernardo Viso entre “revoluciones moderadas” y “revoluciones terribles”, y de ahí también que Arendt estableciera una diferencia entre lo que consideraba como genuinos “revolucionarios” (quienes “no hacen revoluciones, sino que saben cuándo el poder está en la calle y cómo tomarlo”, respondiendo sin guiones predeterminados a las vicisitudes políticas de los tiempos que les toca vivir) y los “bufones de la historia”, por lo general activistas fanáticos que asumen estar en pleno conocimiento de las supuestas leyes del devenir histórico y que, por lo tanto, creen también estar en capacidad de propiciarlo y conducirlo.
Los acontecimientos mundiales se desarrollaron de tal modo a lo largo del siglo XX que la figura del típico revolucionario ha terminado pareciéndose más a la de esos “bufones de la historia” que señalaba Arendt, a los dogmáticos de las ideologías que, como los hijos de Saturno, terminan con frecuencia devorados por el monstruo que los engendró; se parece menos a la de aquellos políticos que, sin desconocer la importancia de la mesura –y en aras precisamente de preservar o fundar un orden político moderado, legítimo y justo–, en situaciones límite son capaces de actuar con firmeza, decisión y audacia. Vemos, pues, que de la mano del marxismo la revolución terminó convirtiéndose para el siglo XX en la materialización de la desmesura y de un optimismo ciego en aquello que Popper llamó la “ingeniería social”, ese intento de rehacer por completo a las sociedades a partir de criterios puramente ideales y abstractos. Estas “revoluciones terribles” han demostrado ser el más eficaz vehículo del extremismo político, la antesala de los totalitarismos y la amenaza más profunda contra lo que Ortega y Gasset consideró como el derecho más sagrado de los pueblos: el derecho a la continuidad.
@martinezmeucci