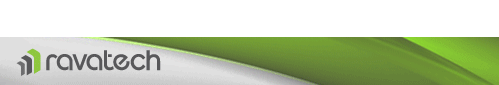Alejandro Oropeza G. | @oropezag
“¿Cómo puedo yo distinguir lo que está bien de lo que está mal,
si la mayoría o la totalidad de quienes me rodean han prejuzgado
ya el asunto? ¿Quién soy yo para juzgar?”.
Hannah Arendt, “Responsabilidad y Juicio”,
Barcelona: Paidós, 2007.
La situación que azota a nuestra ya bastante vapuleada Tierra de Gracia ciertamente plantea, exige y requiere varias aproximaciones; las cuales pueden, en su desarrollo, contradecirse u oponerse entre sí; en otras, acompañarse o corresponderse. De donde se concluye que nadie, ni individualidades ni grupos poseen la verdad ni de la interpretación de esa realidad ni del diseño de acciones para confrontarla y modificarla. Lo cierto es que se navega entre extremos no pocas veces opuestos, la mayoría de las oportunidades contradictorios. Por un lado padecemos la tiranía del corto plazo, que ha hecho posponer los deberes vinculados e inherentes a la larga duración, a la posibilidad de diseñar un futuro posible más allá del ámbito de la mirada y la realidad cercana.
A esta inmediatez obliga la crisis que impacta, quién lo duda, en el día a día, en la hora cercana, en el minuto siguiente. Pero, es precisamente esa crisis el reclamo a voces de un país que requiere reinventarse el progreso, y más que reinventarlo, volverlo a conseguir; lo que de suyo supone modificar y replantear prioridades, adaptarse a la evolución de un mundo que al parecer se quedó allá afuera y que va muy por delante de lo que podemos nosotros mismos alcanzar. Así, no es tanto que debamos cambiar en función de la modificación y el rediseño de las prioridades que como sociedad y país debemos asumir, sino que tenemos que organizarnos de otra manera y recrear (volver a crear) una renovada ambición de crecimiento.
El reto emerge entonces, en toda su dimensión. En algunas de estas entregas previas se ha advertido de la dramática situación de partida en la cual Venezuela deberá reiniciar el camino de la reconstrucción; y que esa reconstrucción deberá estar necesariamente acompañada de un proceso de transición que conlleve y soporte el rescate y la reedificación de la institucionalidad, el Estado de Derecho y los contenidos formales y materiales que, en alguna oportunidad mal que bien, signaron y caracterizaron nuestro endeble sistema político democrático.
Lo económico, lo ético, lo político, lo social estarán en el ojo del huracán; y tendremos al rezago indolente a la espera del error mínimo para asaltar el proceso, para intentar reconducirlo de regreso a la dependencia y al silencio del fracaso compartido y, por tanto, sin responsabilidades específicas. Tendremos a aquellos que lo destruyeron todo, en las esquinas de esa historia, pérfidamente susurrando al oído de esa sociedad, de ese país emergente: “yo se los dije, el trabajo y la meritocracia no es el camino, la dádiva y la entrega de la libertad es la opción”.
Siempre nos hemos dicho como sociedad, como país, que somos del tamaño de la circunstancia que nos afecta. Pero esa consideración no es una condición exclusiva de nosotros malgastadamente asumidos con heroicidad de laureles secos; toda sociedad es del tamaño de los retos que confronta. El punto clave es, precisamente, reconocer la realidad y la envergadura de dicha realidad a cuya dimensión la sociedad tiene que responder en su justa medida. Se trata de superar los problemas, de diseñar las alternativas y, lo más delicado, de elegir las más idóneas y pertinentes. Se trata de crear mayor igualdad de oportunidades en lugar de una paternalista redistribución centralizada, que al final termina imponiendo criterios de selección y dejando afuera a quienes no aplauden ciegamente. Se trata también de no permitir, nuevamente, que nos resignemos a que un grupo emergido de nosotros mismos monopolice la dimensión de la libertad y la administren sin aprecio a la igualdad, con la posible valía que les pueda otorgar el estrepitoso fracaso de las estrategias de redistribución padecidas en los últimos años.
No se trata entonces, de debatirnos como sociedad toda entre la decepción y el cinismo por siempre (dos terribles impostores). La decepción de la ruina, producto de un modelo que a lo largo de toda la historia ha colapsado una y otra vez, una y otra vez; y el cinismo de otros que desandarán caminos dándole golpes de pecho a los otros y diciéndoles con una sonrisa en la cara: “¿ves? yo te lo dije…” La política, como hecho central de las sociedades no se puede sustentar en la decepción de la oportunidad y el tiempo perdido, como tampoco en la reflexión eterna sobre como nos “jodimos” como pueblo. Es tan perjudicial dormirse en los laureles como abandonarse sobre los desastres.
Así que nos toca movilizarnos como sociedad, como pueblo parte de una precondición estatal que nos define como nación, los de adentro y los de afuera; los que fueron y los que nunca lo fueron. Seguramente, los veremos (los vemos), aquellos que insistirán en que el modelo fracasado lo fue por millones de razones que no son adjudicables a ese liderazgo miope y corrupto. Seguro tratarán de movilizar a parte de esa sociedad harta de ellos, según Innerarity, como una especie de hooliganización, pretendiendo seguir entendiendo a esta sociedad como si en lugar de ciudadanos fuésemos fanáticos de una hinchada de un equipo cualquiera; para, llegado el momento entonces suministrarle la oportuna dosis de ilusión, de promesas; y, en su momento, de miedo para que aplaudan y se “porten” como ellos piensan que es debido.
No se trata, finalmente, de pontificar en nuestra absurda realidad resultante y acudir a la simpleza de retomar la estrategia de hacer una apología final al canto de cisne de las ideologías en nuestra política; pero ciertamente ellas, como ideologías de dominio como pensaba Arendt, deben abandonar estas “arenas”. Se impone, es necesario, renovar el plano, el fundamento de las ideas, pero no como una guía garante absoluta para la configuración de un mundo siempre nuevo e infalible. El fracaso de la estrategia política que nos agobia es debida en parte, a que ese liderazgo desde el principio nunca supo de qué iba ese mundo, no lo entendió y se limitó a agitar la bandera maniqueísta del desprecio por quien alertaba que ese no podía ser el camino; y la bandera, más peligrosa aún, de justificar el camino por una supuesta “buena conciencia” sobre la superioridad de los propios valores ¿propios valores? No, no eran propios, venían de una experiencia también fracasada a lo largo del tiempo: Cuba.
Todo ello, todos los caminos a iniciar desde diversos puntos de partida aguardan el momento para iniciar la marcha. No será fácil ¡Y ojalá no lo sea! Para que ese proceso histórico se inserte en la conciencia nacional como una guía del futuro y complemente nuestra tradición.
En todos los caminos, en cada sendero de esa historia que comienza deberá reconocerse un elemento que tiene que estar presente en cada ser vivo de esta Tierra de Gracia: la Confianza. La Confianza perdida en los demás, en nuestras capacidades, instituciones, tradiciones e historia, en nosotros, en los liderazgos presentes y emergentes y en los mecanismos que debemos rescatar para reconstruir al país.
Sin Confianza no podríamos jamás construir una buena historia.
WDC.