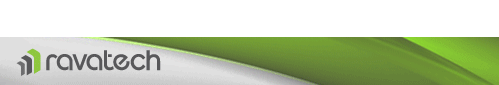Alejandro Oropeza G.
“…el mero poder adquirirá naturaleza
política en la medida que se
institucionalice”.
Manuel García-Pelayo, “Idea de la política”.
Al parecer, nunca será suficiente la tinta destinada a analizar esa idea que ha dominado a la humanidad desde siempre: el poder. Ya que el mismo, el poder, constituye al final del camino, la posibilidad de legitimar y justificar la imposición del dominio de unos sobre otros y que esa posibilidad trascienda a lo largo del tiempo. Ello trae como fundamento la acción de imponer a la política como medio y como fin de esa intención. Acción que bien puede ser expresada a través de actitudes por parte de quien detenta la posibilidad (o la intención) de imponer e imponerse. Mencionábamos la legitimidad como argumento que justifica el dominio. Legitimidad que ha venido evolucionando desde que el mundo es mundo y que quizás una de las primeras legitimidades proviene de la fuerza que permitía dominar a otros por esta vía e imponer la voluntad propia. Y así sucesivamente, diversos han sido los criterios: divinos o teológicos, la razón, la herencia, la misma fuerza, etc. Pero siempre un criterio debe acudir a tratar de dar sentido y base al ejercicio del poder, entendido como dominio. Decimos entendido como dominio, ya que existen otros esquemas de fundamentación que no se constriñen a esta idea. En el caso de Hannah Arendt, concepción particular que hemos traído en no pocas entregas, se identifica poder con acuerdo, en una muy cercana y particular interpretación de la mano de Montesquieu.
De ahí es menester reconocer que cuando se edifica una nueva estructura política, de lo que estamos hablando es de un cambio producto de la acción de seres humanos que encarnan en sí el espíritu de un tiempo, esto siguiendo al profesor García-Pelayo. Por lo que una de las características de estos seres es que representan una época y expresan en sus acciones una épica “epocal”. Sí, es cierto lo que se afirma, pero ¿es suficiente el arresto, el valor y el logro temporal? La historia está llena de ejemplos en los cuales al logro inicial sigue la catástrofe, la pérdida de lo logrado y el derrumbe de los medios. No pudo sobrevivir el imperio de Alejandro Magno a su temprana muerte, a pesar de dominar buena parte del mundo conocido. Más cercanamente, Hitler no consigue llegar a los quince años del Reich a pesar de un ejercicio de poder absoluto y que auguraba mil años de existencia. La URSS se deslava en medio de un acabose que colapsa al propio sistema político y lo condena a la real desaparición, independientemente de los lamentos agoreros que pretenden reeditar lo que ya es pasado, lo que de suyo es absurdo, por imposible. Tenemos infinidad de casos como los señalados, que bien pueden ser explicados por una cantidad de variables presentes y ausentes que determinaron la suerte final. Pero, quizás nos interese identificar una variable que esté ausente o no sea relevante en los desaparecidos tempranamente; y que se encuentre presente en casos en los que es posible verificar una continuidad histórico política en algunas épocas. Y más aún, quizás presentes dichas variables en un tiempo viabilizan la evolución para, luego en su ausencia, verificar la implosión.
El autor que referimos hoy en nuestro análisis, García-Pelayo, nos orienta al afirmar que quienes son capaces de crear épocas y que tales perduren en el tiempo son aquellos que son capaces de fundar un orden que vaya más allá de ellos mismos; es decir, que los trascienda. Y aquí la diferencia entre un estadista y un mero político. El estadista ve siglos hacia delante, percibe el futuro en función de los actos que crean una época y que lo hacen protagonista momentáneo de su hora. El mero político solo ve frente a sí meses, a lo sumo algunos años. Pero, ¿qué variables pueden ayudarnos a identificar unos y otros más allá de la posibilidad de su visión allende el tiempo? Seguramente muchas, pero propongo detenernos en una muy particular: la institucionalidad.
Buena parte de aquellos procesos políticos que no soportan el paso del tiempo histórico, bien por el tiempo propiamente dicho o bien por la desaparición de sus protagonistas, se perciben carentes de o con intenciones de relativizar la institucionalidad en beneficio final de quienes crean el nuevo orden y trascender la legitimidad originaria que los hizo cabeza de un proceso político. Por otra parte, apreciamos que cuando la institucionalidad acompaña procesos sin estar atada indisolublemente al o los protagonistas, pareciera que la posibilidad de trascender los presentes inmediatos luce más probable. Quizás, algunos procesos político–epocales que han sido acompañados en sus inicios por una sana institucionalidad tienden a desarrollarse y a evolucionar; más cuando se abandona aquella, el proceso tiende a colapsar. Un ejemplo de esta última experiencia, entre otras muchas razones que acompañan su ocaso, es la caída del Imperio Romano. El colapso de la institucionalidad que determina una grave contracción de la clase media y el descontrol de las élites gobernantes finalmente imposibilita la evolución de los sistemas que se hallan de manos atadas frente a las crisis internas y las invasiones bárbaras, entre otras razones, se insiste.
Pero, ya que es tan importante la variable identificada: la institucionalidad, cabe preguntarse: ¿En qué consiste? ¿Qué determina la posibilidad de trascendencia de los sistemas políticos, cuando se encuentra presente, o el colapso de tales sistemas cuando está ausente?
En principio asociamos institucionalidad al acatamiento de normas preexistentes y a la posibilidad de aplicación universal y abstracta de las mismas a cualquier ser cuya conducta perfeccione la premisa que define la aplicación de determinada reacción jurídica. De esta idea general se decanta una posibilidad de representación racional de un orden mínimo que debe regir las relaciones, no solo entre los hombres, sino entre estos y el Estado (como institución política) y entre los componentes del Estado mismo. De manera de que en el centro de la posibilidad de construcción y existencia de un orden sustentado en una institucionalidad se encuentra presente la acción de los órganos de esa institucionalidad que emergen sustentados por una “auctoritas” que les otorga credibilidad, confianza y posibilidad de trascendencia en el tiempo a ellos y al propio sistema del cual emergen. Pero, ¿por qué? Porque jamás un corpus legal podrá contemplar y/o normar la universalidad de pre-supuestos que determinan la acción humana, por lo que necesariamente siempre habrá lagunas, es decir, situaciones no contempladas. En esos casos la institucionalidad debe mediar entre la acción, la decisión y el conflicto. Siendo el garante de tales relaciones el órgano político institucional por excelencia que no es otro que el Estado. El Estado como institución debe garantizar y viabilizar que las instituciones que de él se desprenden accionen dentro de un sistema de interrelaciones: Conflicto-Decisiones que generen sucesivamente procesos críticos de resolución y mantenimiento de un orden mínimo institucional, que debe ser edificado sobre contenidos axiológicos (valores) reconocidos y en los cuales las sociedades y el Estado se vean reflejados: la justicia, por ejemplo. Justicia deseable y reconocida con arreglo a fines e intereses comunes.
Cabe preguntar entonces: ¿Es ilimitada y absoluta la capacidad de acción del Estado como institución? ¡Claro que no!, pensaría un estadista. Pero, un mero político pensaría de modo totalmente contrario: el Estado, es omnímodo, es infalible. Y hasta podría decir: “quien está contra mi voluntad, está contra el Estado”. Pero, lo cierto es que el principal límite que posee un Estado, en atención al aquel proceso crítico que debe atender al valor de justicia deseable con arreglo a fines, es la conciencia de hombre que decide permanente si entrega o presta su lealtad a quienes representan circunstancialmente al Estado. Es decir, expresan en la sociedad la visión del estadista al separar al Estado de los hombres o partidos que lo conducen, aquel (el Estado) es quizás permanente, estos (los hombres) son simples mortales temporales. De allí entonces que el Estado, y por ende, desde la limitada perspectiva que se está considerando, la institucionalidad que lo puede soportar y legitimar a lo largo del tiempo, debe estar abierto a los criterios que surgen de la sociedad y que le da los mecanismos y vías a través de las cuales debe evolucionar, institucionalmente hablando. De lo contrario estaríamos en presencia de una monopolización de criterios que tarde o temprano confrontará al Estado con la Sociedad; ya que este pretenderá petrificar los fundamentos de tales relaciones y ello es, simplemente, imposible.
Cuando apreciamos la evolución de las relaciones entre Estado y Sociedad en nuestro país; cuando se aprecia que se norman jurídicamente acciones abstractas como argumento para entorpecer el ejercicio de derechos de particulares; cuando apreciamos que el tiempo de reflexión sobre el futuro del país no es el largo plazo sino la posibilidad de permanecer un día más tras otro en el ejercicio, no ya del poder, sino del dominio; cuando se niegan las posibilidades de que la sociedad manifieste y decida sus criterios de acción y se monopolizan las razones con que se argumentan y definen los valores que deben regir los procesos críticos para construir soluciones generales.
Cuando estamos totalmente convencidos de que no encontraremos a un estadista ni para remedio en la estructura funcional de buena parte del Estado, sino a políticos acobardados encerrados en el corto plazo de la posibilidad de hacerse con la última parte del botín; reclamando, voz en cuello, la razón por medio de la fuerza de la coacción, el miedo y la necesidad del otro.
Cuando todo esto está presente sabemos, como ciudadanos, que no existe orden, ni instituciones, que estamos como Nación enfermos de lagunas irresueltas e irresolubles: sabemos que la justicia es un valor guardado, escondido en el bolsillo del liderazgo mercenario y esclavo del presente, sin futuro y sin argumentos.
Y ¿qué hacer? Ser ciudadanos; reconstruir la confianza en nosotros mismos como sociedad, crear los nuevos y renovados mecanismos de ejercicio democrático y que estos emerjan y surjan de la sociedad misma. Tenemos que desarrollar e inventar un espejo propio en el cual reflejar la posibilidad de ejercicio y salvaguarda de lo que queda de nuestra cultura cívica y democrática. No vendrán adalides salvadores ni de adentro ni de afuera; simplemente, porque esos adalides no existen.
Nosotros mismos como sociedad debemos comenzar la reconstrucción.
Todos debemos aprender a ser estadistas.
Columna: El Poder y la Libertad TAL CUAL DIGITAL – VENEZUELA