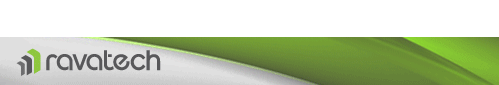“…me estremeció la in spiración de que había viajado
spiración de que había viajado
y conversado a gusto con dos hombre opuestos. Uno a
quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de
salvar a su país. Y el otro, un ilusionista que podía pasar
a la historia como un déspota más”.
Gabriel García Márquez, “El enigma de los dos Chávez”,
febrero 1999.
Alejandro Oropeza G.
Existe una pregunta que siempre me ha obsesionado: ¿Qué tan lejos en el tiempo debe ubicarse un hecho para considerarlo pasado, historia? Las posibles respuestas a la cuestión supone destilar, en mayor o menor medida la identificación del espíritu cierto que los motivó. Digo cierto, porque los hechos en muchas ocasiones dictan su égida o sus intencionalidades muy al margen de lo veraz; es decir, se acomodan a y acomodan las circunstancias; sobre todo cuando son los propios protagonistas los que narran y argumentan. Esto es particularmente notable cuando referimos hechos pasados, quizás históricos, en los cuales el poder, sin entrar a categorizarlo, tiene un protagonismo estelar; bien en el momento pasado, bien en el futuro en el cual pretende hacer efectiva una factura de reconocimiento. Todo cabe en la justificación y en el pensamiento que pretende una explicación a lo sucedido. Todo: verdades, medias verdades y mentiras.
Veamos: Si algo emerge relevante y necesaria en estos convulsos tiempos es la reflexión sobre el poder: su ejercicio y las fuentes de su legitimidad, sus procesos y expectativas en función de los cambios que necesariamente ocurren en el día a día en las sociedades. Y puede ser lógico pensar, para quien posee y ejerce el poder satisfactoriamente, que la mejor garantía para seguir ejerciéndolo es que esos cambios sociales no se sucedan. Es algo así como parar el tiempo en beneficio propio ¡Imposible! pensamos inmediatamente. Pero, ¿el que pensemos sea imposible excluye que algunos flamantes poderosos no lo intenten? Innumerables casos registra la historia humana. Yo poderoso, decido detener al tiempo y a las circunstancias que lo transforman. Es posible (al menos la intención), pero también lo es que cuando el poderoso aspira esa utopía necesariamente significa que, de suyo, ese poder ya lo abandonó, al menos quizás la posibilidad de su legítimo ejercicio o bien, se encuentra en problemas para legitimar su continuidad.
El punto se perfecciona si se reflexiona que, en efecto, el ejercicio del poder supone imponer legítimamente decisiones que afectan a una gran pluralidad de individualidades y grupos de interés, etc., aspecto este que se ve limitado cuando ese poder es producto de un acuerdo de voluntades libres expresándose en función de fines comunes; en este caso, el ejercicio es plural con niveles (al menos) mínimos de acuerdo, que no consensos, pues ellos parecen casi imposibles en sociedades plurales. Entonces, la legitimidad del ejercicio del poder se basa en un acuerdo alcanzado por cualesquiera medios “justos” que persiguen un bien común más allá del interés particular de los poderosos. Se entiende que dichos acuerdos evolucionan a través del tiempo, así como los fundamentos de ese bien común y también la disponibilidad, diversidad y uso de esos medios justos que viabilizan los cambios permanentemente.
Fijémonos que Hannah Arendt, en Sobre la Violencia expone que cuando la ciencia política no distingue entre palabras como: poder, autoridad o violencia, su empleo correcto va más allá de sus lógicas gramaticales y se debe entonces considerar la perspectiva histórico-temporal de la que emergen y en las que se insertan. Nuestra autora en una impactante reflexión sobre el poder es de la opinión que el poder legítimo se basa en el acuerdo y su opuesto, la violencia, en los medios instrumentales al alcance de esta; de donde no es posible pensar en “poder ilegítimo” o que no sea producto del acuerdo, esta realidad es sin más: violencia y jamás poder. Así, una de las diferencias evidentes entre poder y violencia es que aquel, el poder, siempre requiere para su validación, de una cantidad importante de seguidores que alcanzan acuerdos sucesivos; en tanto la violencia prescinde del número porque se apoya en sus instrumentos, entre los que contamos la arbitrariedad institucional y la represión y, claro, el terror y la mentira. Así, “Todas las instituciones políticas son materializaciones del poder: se petrifican y decaen tan pronto el poder vivo del pueblo deja de apoyarlas”. Para finalizar recordamos que Arendt afirma que cuando el gobernante, ya sin apoyo y sin acuerdos legitimadores recurre a la violencia y a sus instrumentos, abandona el ámbito de lo público, de la política, para ir a refugiarse en el ámbito privado, el de sus intereses, entre los que destaca el mantener el control a pesar de los cambios y del evolucionar de los tiempos. Se transforman, en fin, en tiranos.
Los tiempos en nuestra Tierra de Gracia han cambiado, el acuerdo de legitimación del poder se ha transformado y expresado a través de los medios justos que le permite la norma, el electoral. Pero, el comportamiento institucional o pseudo-institucional que tiene que apuntalar dicha evolución y hacer respetar la expresión legítima de la sociedad ha migrado, al parecer, de la esfera política y pública al ámbito de lo privado, en donde campea el interés que solo persigue el ejercicio del gobierno por medio de la violencia, el miedo y la mentira. Por lo tanto, la institucionalidad le ha dado la espalda a la verdad, al tiempo y a la sociedad de la cual emerge.
Malos los tiempos en que el poder se niega a sí y recurre a la violencia y al terror para perpetuar la vigencia de los intereses privados de los gobernantes ajenos a la sociedad.