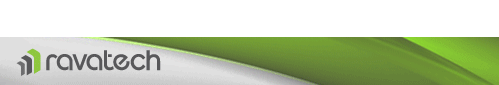Armando Durán
Publicado en Papel Literario
Se esfuma la libertad
El sentido final de esta carrera hacia la nada del colectivismo y el terror es la pérdida de la libertad. Aunque el estado de opresión al que aspiran los actuales gobernantes de Venezuela se haga en nombre de una rebelión mediante la cual «el hombre se alza contra su condición», como señalaba Albert Camus en su ensayo El hombre rebelde, lo que en verdad tenemos es que «todas las revoluciones modernas acabaron robusteciendo al Estado. El año 1789 lleva a Napoleón, 1848 a Napoleón III, 1917 a Stalin, las perturbaciones italianas de los veinte a Mussolini, la república de Weimar a Hitler.» En definitiva, argumenta Camus, «el sueño profético de Marx y las potentes anticipaciones de Hegel o de Nietzsche terminaron suscitando, después de ser arrasada la ciudad de Dios, un estado racional o irracional, pero en ambos casos terrorista.»
De acuerdo con esta reflexión, la independencia de América Latina condujo a nuestros pueblos a la tiranía de nuestros caudillos del siglo XIX y a las dictaduras de sus herederos durante la primera mitad del siglo XX. Una situación que Germán Arciniegas pudo describir a mediados del siglo pasado como el dilema entre la libertad y el miedo, agonía política y existencial que nos condujo a Fidel Castro en 1959 y que ahora, en plena posmodernidad del siglo XXI, nos ha traído a Hugo Chávez. Así se entiende que los excesos progresivos en el ejercicio del poder, al menos tal como los entiende Chávez, siempre animado por un discurso que enfatiza la búsqueda metafísica y material de la libertad, se correspondan con la gradual reducción de los espacios abiertos precisamente a la libertad. Esta paradoja la debemos colocar en el marco de esta nueva realidad política de Venezuela y explica la reacción desproporcionada del régimen contra las pacíficas protestas estudiantiles o contra la conferencia del juez Baltasar Garzón sobre los controles imprescindibles que debe ejercer la sociedad para evitar los excesos del poder.
A fin de cuentas, cualquier falta de sintonía exacta con el pensamiento hecho único por la voluntad autocrática de Chávez para poder justificar el rumbo totalitario de su régimen, termina siendo un acto de disidencia, casi siempre de disidencia criminal.
De este modo unidimensional, el destino previsto de Venezuela a mediados de este primer año del tercer período presidencial de Chávez, introduce en el ánimo de buena parte de la población la sensación de estar presenciando el fin de un mundo y el comienzo de otro. Al fin y al cabo, Gramsci también sirve para todo, incluso para explicar la perversión que significa tratar de acreditar éticamente la persecución y el terror en nombre de la libertad.
Democracia y opresión
En su concepción renacentista de la política y el poder, Maquiavelo dividió a la sociedad en dos grupos, uno muy pequeño, constituido por los príncipes y sus hombres de confianza, y el resto, al que llamó vulgo, cuya característica más notable era su pasividad ante el poder. Esta tranquila y muy renacentista relación entre gobernantes y gobernados garantizaba el equilibrio y la estabilidad interna de las naciones. Dos siglos después, la situación política había cambiado en Europa. Y Thomas Hobbes, en su Leviatán, se encargó de analizarla descarnadamente: el hombre, todos los hombres, se comportaban como los príncipes de Maquiavelo. Su agresividad, decía Hobbes, y su ambición desmedida de poder, determinaba que en realidad el hombre fuera un lobo del hombre. Sólo un gobernante suficientemente fuerte para imponerse sobre la monstruosa naturaleza humana podría controlar esas ansias criminales que, de lo contrario, harían intolerable la vida en sociedad. De este modo racional, Hobbes justificaba la tiranía en nombre del orden.
Casi al mismo tiempo, otro pensador británico, John Locke, le ofreció al mundo una versión más moderada de las relaciones políticas. En efecto, los hombres se mueven bajo los impulsos de sus intereses personales, pero esta ambición no implica necesariamente que se ataquen como lobos. En definitiva, señalaba, los hombres no son tan tontos y en lugar de aniquilarse estérilmente ente sí, prefieren iniciar algún tipo de intercambio y comunicación que les beneficiara a todos; finalmente, se ponían de acuerdo para establecer un gobierno común, que les permitiera vivir mejor que antes. Aquel fue el primer paso para establecer un contrato social entre gobernantes y gobernados, en el cual estos se comprometían a obedecer las leyes siempre y cuando el gobernante se comprometiera a preservar la paz interna, la propiedad y el vigor de las leyes. El segundo paso fue el impulso que este concepto le dio a Jacques Rousseau para formular su teoría sobre el Estado moderno como un acuerdo explícito de los ciudadanos para constituirse en una comunidad, controlada y gobernada por el pueblo. De la soberanía del monarca absoluto de Hobbes se pasaba así a la soberanía popular. Es decir, a la democracia, un sistema político donde los gobernantes dejaban de ser el poder para convertirse en simples servidores del pueblo.
El barón de Montesquieu se encargaría de completar el esquema teórico de esta decisiva revolución política, elaborando la estructura de un poder separado en ramas independientes y autónomas. De acuerdo con este sistema de contrapesos funcionales para evitar tanto la aparición de tensiones extraordinarias entre los ciudadanos como los posibles excesos en el ejercicio del poder, la jurisdicción de los legisladores se limitaba a la elaboración de las leyes, los tribunales se ocupaban de decidir sobre la aplicación de estas leyes y el ejecutivo asumía la responsabilidad de hacer realidad las decisiones de parlamentarios y jueces.
Desde entonces, la existencia de un régimen democrático, o la usurpación de los derechos ciudadanos explícitamente incluidos en este gran contrato regulador de los vínculos no violentos entre gobernantes y gobernados, está directa y fatalmente vinculada al respeto categórico y definitivo de la separación de los poderes públicos.
La tentación totalitaria
Resulta pues imposible separar la historia de las naciones de la elasticidad y la rigidez con que se administren estos principios. Un hecho inseparable de la historia de América Latina y de Venezuela. Cuando Francisco de Miranda, por ejemplo, se quejaba del desordenado comportamiento del pueblo con aquel «¡Bochinche! ¡Bochinche!», lo hacía como representante de una élite que en el fondo rechazaba la libertad que intentaba implantar en Venezuela. Idéntica reflexión a la de Simón Bolívar sobre la anarquía y el orden, que encontrarían en la Constitución de Bolivia su mejor síntesis al quedar supeditada en su texto la soberanía popular a la creación bonapartista y contrarrevolucionaria de la Presidencia vitalicia.
Desde entonces, nuestra vida política ha estado regida por el choque permanente de esas dos fuerzas irreconciliables. De un lado, la visión absolutista de Hobbes y Locke, el Leviatán monstruoso dispuesto en todo momento a devorar a los otros; del otro, las normas refinadas de Rousseau y Montesquieu para vencer la tentación totalitaria. En todos los casos, sin embargo, una constante ha estado siempre presente en la región. Mientras mayor ha sido la separación de los poderes, mayor ha sido la calidad de la práctica democrática. Mientras mayor sea la concentración de todos los poderes públicos en uno solo, siempre personalizado en la figura del dictador, mayor será la opresión.
Desde esta perspectiva, todos los afanes de Chávez, al margen de la ideología que dice profesar, apuntan en la dirección de ese poder absoluto del que hablaba Hobbes, pero pasado por el pensamiento de Marx. Ya no se trata de imponer la tiranía en nombre del orden, sino en nombre del bienestar igualitario de todos los ciudadanos. En ambos casos, sin embargo, el resultado es idéntico. En uno, la dictadura sólo podría terminar si algún día las leyes naturales que establecen la conducta asesina del hombre desaparecieran. En el otro, el progreso del socialismo iría modificando la estructura económica, hasta que al final del proceso desaparecieran las clases sociales y se hiciera innecesaria la existencia del Estado, es decir, de la dictadura.
En el marco de la tensa realidad política venezolana, Chávez no había entrevisto la posibilidad de imponer su voluntad absolutista hasta ahora, cuando su victoria electoral del 3 de diciembre le hizo pensar que al fin había llegado el momento de la gran ruptura histórica. Eso lo reconoció el 28 de diciembre, en su mensaje de fin de año a la FAN en el patio de honor de Fuerte Tiuna, al advertir que «nadie vaya a creer que lo que va a ocurrir a partir del 10 de enero es la continuación de lo mismo». Según Chávez, los avances de la revolución sólo habían sido hasta entonces «el preludio de lo que vendrá.» En ese mismo escenario militar, 6 meses más tarde, en los actos conmemorativos de la batalla de Carabobo, le anunció al país que «la esencia de la revolución es el socialismo». Mucho se cuidó de añadir que el éxito de esa transformación económica y social exigía a su vez que todo el poder residiera en un puño. El suyo, por supuesto. Pero quien haya tenido oídos para oír, escuchó el mensaje con toda claridad.
© C.A Editora El Nacional.